Fernando Placeres, M.Sc.- Marketing & Digital Strategy
Crónica ficcionada.-
Esta vez salí de Punta Cana sin prisa, como quien se deja llevar por la brisa de una promesa. El sol aún estaba alto, dorando los techos y palmeras del boulevard turístico, los aviones de foráneos colores y tamaños lejanos invitaban a seguirles…pero yo buscaba otra cosa. Algo más silvestre, más cierto, más antiguo.
Tomé la vía que serpentea por la costa norte, esa que algunos denominan el Camino del Atlántico y que don Frank prefiere llamarle “la rivera del Atlántico” pero que es por todos conocida simplemente como la ruta hacia Miches.
Desde que se deja atrás el ritmo vertiginoso del turismo la tierra empieza a hablar con otro acento. Las sabanas se abren amplias, verdes, vivas, como si la naturaleza aún no hubiera aprendido a obedecer. A los lados del camino, el ganado pasta ante un mundo en silenciosa paz, y los árboles —algunos torcidos por el viento, otros erguidos como centinelas— susurran historias que tan sólo entienden los que viajan solos, como yo, en presencia…y en silencio.
Crucé sobre pequeños ríos brillantes como espejos rotos, rocolas desvencijadas que aún resistían y vi pueblos diminutos, también vi un bachatero eterno que parecía haberse quedado atrapado en el tiempo. Pasé por comunidades con nombres dulces como Las Lisas, Los Franceses, La Gina, y en cada una ví una sonrisa o una mano saludando desde el camino.. En esa ruta, el tiempo se doblega, y la geografía tiene alma.
Ya cerca de El Cedro, justo antes de llegar a Miches, el aire cambió. Era como si la brisa trajera consigo no sólo humedad y salitre, sino también un mensaje cifrado en el idioma de los cuentos.
Entré al pueblo con giro ilusionado, doblé a la derecha frente a una incipiente ferretería y fue allí donde lo vi: Rancho Tio Pepe.
Un hombre pequeño, de andar ligero y casi saltarín, parecía salido de las páginas de un cómic, de esos que Borges hubiese descrito como un ser de realidades paralelas. Caminaba con un sombrero típico que le daba una silueta inconfundible, casi caricaturesca, como si en cualquier momento fuera a entrar en una viñeta y desaparecer. Su sonrisa era franca, y su presencia tenía algo de pitufo dominicano y de viejo sabio escondido en el monte. Tenía el aire de tío divertido, de esos que todo niño querría tener, que cuentan historias imposibles, mientras pelan una naranja o trepan a una mata de anón sin agitarse.
—Entre y siga derecho — me dijo abriendo un pesado portón y señalando con un bastón hecho de rama—. El rancho de Tío Pepe le recibe. Relájese sin apuro…aquí no llega el tiempo, sólo la gente.
Esa frase quedó flotando como un verso inédito de Bioy Casares o una sentencia de Cortázar en sus días más oníricos.
Y entonces, como salido de un sueño rural cuidadosamente editado por el Gabo en complicidad con Juan Rulfo, apareció ante mí toda la breve majestuosidad del Rancho Tío Pepe, una especie de laberinto borgiano incrustado en el verdor de Miches. No estaba anunciado por letreros luminosos, sino por un aroma a fruta madura, a leña y a tierra buena.
Sin dudas parecía un dibujo de infancia: casas de madera pintadas en colores a veces brillosos a veces opacos, techos de zinc, aves de corral y pilòn enorme con un racimo de bananos como corona. Había plantas por doquier: piñas, guayabas, mangos, zapotes, ajíes, dormilones, yerbas que no sé nombrar pero que curan —alega Tío Pepe— hasta la falta de fe.
Todo allí tenía el desorden hermoso de lo que vive sin pedir permiso.
Me ofrecieron jugo de carambolas y Jagua con jengibre. Lo bebí despacio. Un gallo cantaba fuera de hora: decidí quedarme.
Esa noche llovió sobre el zinc de la pequeña villa con aire acondicionado como si el cielo ensayara una sinfonía secreta. Y en medio de esa música rústica y perfecta, me dormí.
Soñé que no había frontera entre el cielo y la tierra. Que flotaba sobre las lomas de Miches viendo cómo el mar se abría paso entre nubes y cafetales. Que el hombre del sombrero era en realidad un personaje fugado de un cuento fantástico —quizás uno que Borges olvidó publicar—, y que además fingía para no ser descubierto en su condición de silencioso guardián del tiempo, encargado de preservar la belleza de lo inútil y lo simple.
Al despertar, el gallo volvió a cantar, esta vez a su hora. Y yo supe que había estado en un lugar que no figura en los mapas, pero que queda registrado en el alma de quien sabe mirar con el corazón abierto y la imaginación infinita.
Crónicas de Punta Cana 2/30.
Mayo, 2025 Punta Cana.-
Nota: La crónica ficcionada es un subgénero del periodismo narrativo. Relato basado en hechos reales. El autor es M.Sc en Marketing & Digital Strategy.




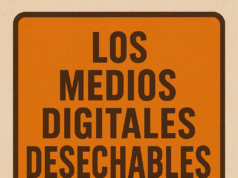



Gracia, el rancho existe…
No, no lo creo
Si, camino a Miches
dq03rc
2mq1vb
o6502s
q6h1vo